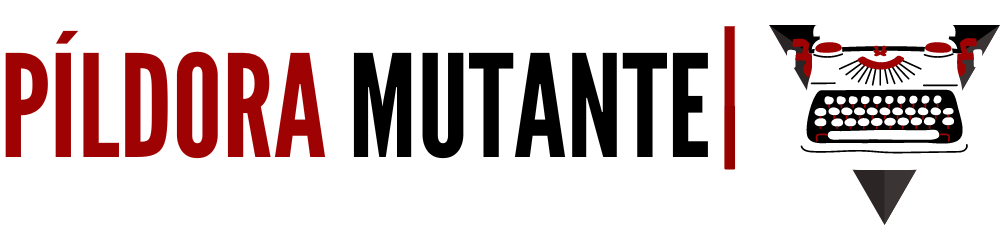Por Servando Clemens
El cuartel se convirtió en un manicomio desde que los bólidos de fuego lanzados por el enemigo, calcinaron media ciudad. La guerra nos estaba llevando al borde de la locura y el general no nos permitía salir. Nos tenía presos dentro de su locura.
«No saldremos hasta recibir la señal divina del Señor», nos había dicho. Solamente quedábamos cinco hombres y nuestro captor.
—Tengo que salir a buscar a los míos —le comenté a Samuel en voz baja—. El conflicto ya se acabó hace meses y yo creo que al general ya le falta un tornillo. Ese hijo de perra no tiene derecho a retenernos.
—Aguarda un poco, no salgas todavía —sugirió Samuel—. El general está más trastornado que una cabra con fiebre y podría matarte.
—Nunca debimos permitir que nos quitara los rifles, ahora únicamente él está armado. Deberíamos liquidarlo mientras duerme.
—Él nunca duerme porque toma pastillas —dijo Samuel—. Lo he vigilado por dos días seguidos.
Se escuchó un aullido parecido al de un lobo: era el general que estaba encima de una mesa.
—¿Ahora qué querrá ese cabrón? —murmuró Samuel.
—¡Silencio, mis discípulos! He preparado la cena y todos vamos a comer como reyes para festejar que mañana saldremos y nos reuniremos con nuestras familias.
Todos en el comedor gritaron de felicidad y empezaron a saltar y a abrazarse; excepto yo.
—Ya me moría de hambre —me comentó Samuel, mientras se metía la cuchara a la boca—. Vamos, amigo, come algo. Ya vamos a salir de este infierno.
—No sé, no confío en ese chiflado. Tú no deberías comer esa cagada.
—¡Ja ,ja, ja! No puedo, tengo tanta hambre que me comería a un camello con patas y todo. Mira, casi parezco un esqueleto.
Media hora después todos mis compañeros estaban tirados en el piso, lanzando espuma por la boca y botando como gallinas descabezadas. El general sonrió y dijo que la ofrenda para el Señor ya estaba servida. Yo, que no había probado bocado me lancé al piso e imité a mis amigos.
—Es tiempo de orar y dar gracias —dijo el general, cerrando los ojos y poniéndose de rodillas.
Aproveché el momento, tomé un tenedor del piso, me levanté de un salto, corrí y clavé el utensilio en la garganta del general. El tipo seguía luchando por su vida, así que tuve que apretarle el cuello con todas mis fuerzas. Le despedacé la tráquea con mis dedos. Le di codazos, mordidas, rodillazos y patadas. Le saqué los ojos con una cuchara. Le pisé la barriga hasta despedazarle los intestinos. No lo podía asesinar, no se moría, seguía sonriendo como estúpido.
Brinqué una y otra vez encima de su cabeza hasta convertirla en una asquerosa plasta de sangre, sesos y cabellos. Después me limpié las manos con el agua del grifo. Vomité un líquido amarillo y sentí alivio.
—Lo siento, amigo —dije al acercarme al cadáver de Samuel—. Nunca debiste confiar en un demente.
Salí del cuartel en un Jeep. Quería ver a mi familia y amigos. Por el camino que lleva a casa, solamente encontré muerte, destrucción y desolación. No había un edifico o casa en pie. Los árboles eran postes negros. Solo podía vislumbrar un valle colmado de hollín.
Recordé a mis colegas que perdieron los brazos y piernas durante la batalla, a los que les volaron la cabeza a causa de los cañonazos, a los que padecieron las más infames de las torturas, a los que sufrieron en los campos de concentración, a los que quedaron enredados en alambres de púas por días y a los que prefirieron quitarse la vida para no seguir sufriendo. Detuve el vehículo cerca de un barranco. Miré la luna amarilla que parecía el ojo acechante de un demonio. Los coyotes que roían huesos humanos, me miraban muy atentos desde la acera con sus ojos chispeantes.
—¿Dónde están tus hermanos, hijo mío? —inquirió una voz que provenía de arriba—. ¿Acaso los abandonaste?
Salí del jeep con el cuerpo empapado de un sudor frío y me puse de rodillas.
—Todos murieron, por eso yo los dejé en… —le empecé a decir a esa dulce voz que venía del cielo (o de mi cabeza) y entonces entendí que yo también estaba cayendo al foso de los perturbados.
La luna bajó su párpado negro, las estrellas dejaron de centellear y yo quedé refundido dentro de una espesa tristeza.